El Parque Nacional Iguazú cumplió con los requisitos de entretenimiento y adrenalina del público más exigente: niños y adolescentes.
No es fácil iniciar un viaje con la familia, y más aún, hacia un destino no aprobado. Que a quién se le ocurre ir a las Cataratas, si todos los amigos van a las playas, que por qué siempre tenemos que hacer lo que vos querés, que nunca más te voy a hablar… algunos de los enunciados que vociferaban los pequeños (y no tanto).
Finalmente el viaje hacia Misiones se hizo posible gracias a las galletas de chocolate que empacamos para la merienda, los CD con gustos muy personales que acordamos escuchar (menos los míos) y una competencia por buscar patentes capicúa, además de tarjetas de celulares extras para estar en contacto con los amigos (los suyos).
El hotel fue una de las mejores elecciones, la tierra roja que coloreaba el camino y que comenzó a despertar interés en los chicos, daba asilo a un enmarañado jardín de plantas parecidas a las nuestras, aunque sus hojas tenían gran tamaño.
El conserje les sugirió a los pequeños estar atentos porque en el enorme jardín había animales sueltos; pero: no hay que hacer ruido, ni llorar, porque así se los espanta. Al ver la cara de pánico acertó en indicar que jamás ingresan al hotel porque su reino es la selva, que adoran a los niños porque fueron amaestrados por unos pequeños que se quedaron 3 meses en el hotel, entre otros cuentos.
Calzado cómodo y bien sujeto al pie, repelente y gorras, mochilas con víveres y agua, la expedición partió hacia el Parque Nacional. El tren, las pasarelas, los balcones, los senderos que se pierden en el medio de un tortuoso enramado, los coatíes, los pájaros de colores, los paseos en bote, nada más divertido que las Cataratas.
Leímos todos los carteles explicativos, visitamos el centro de interpretación, repasamos lecciones de geografía y tomamos fotos para las maestras, evaluamos cómo cuidar el planeta, a su flora y fauna mientras caminamos el sendero verde, vimos caer el agua en diversos planos, nos empapamos en los balcones cercanos a los saltos, nos encontramos con animales extraños y con gente que habla otros idiomas, "esto está buenísimo", fue la conclusión.
El contingente familiar se dividió, algunos fueron por hamburguesas y los otros por aventura. Una lancha fue el vehículo conductor de la adrenalina, ese que hizo olvidar del celular y los SMS a los adolescentes. Por el río Iguazú, a una velocidad considerable, esa que hace pensar en las medidas de seguridad, y que obviamente contemplan los prestadores, nos direccionamos hacia las caídas de agua.
El conductor aceleraba y frenada generando gritos de alegría en los pasajeros, y cuando estábamos acostumbrados a la maniobra, nos vimos literalmente bajo una nube cristalina.
El paseo continúo hacia otro sector y ya todos nos preparábamos para la ducha, y otra vez nos sorprendió el ensordecedor ruido y el vapor de agua a escasos metros. Ésta gente sí que sabe de diversión, el guía y el conductor mostraban rostros de satisfacción al vernos sonreír y al ver nuevamente probados sus viejos trucos.
Cuando pensamos que la aventura había concluido, saciados de humedad y carcajadas, nos percatamos que la cosa no terminaba allí. Como movilizados por una urgencia rodeamos una isla, la San Martín, y su salto fue la meta de la embarcación.
La soga de la cual nos sujetábamos fue el hilo conductor de la ansiedad, ¿y ahora qué?, ¿no vamos a meternos en ese chorro, no?
Fuente: Los Andes Online
http://www.losandes.com.ar/notas/2010/3/14/turismo-477773.asp
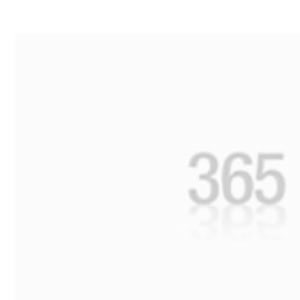 La maravilla natural de Puerto Iguazú
La maravilla natural de Puerto Iguazú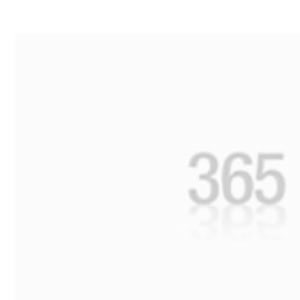 San Ignacio y sus alrededores
San Ignacio y sus alrededores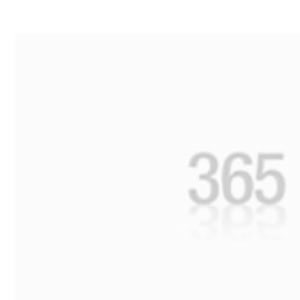 Yerba mate, una ruta para compartir
Yerba mate, una ruta para compartir